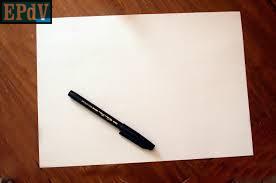El abrazo asfixiante de la boa constrictora de la perfección acabó pasándome factura

Soy un perfeccionista. No puedo evitarlo. Toda mi vida la he pasado aguantando la presión de tratar de hacer de manera impecable hasta la cosa más insignificante. Es una fuerza tiránica que está dentro de mí y que no me deja descansar ni un segundo. Claro, lo previsible era que el abrazo inacabable y asfixiante de esta boa constrictora de la perfección acabara pasándome factura, y cuando llegué a los treinta años empecé a tener problemas con mi sistema nervioso.
Llegaron los tics y los temblores, las noches de insomnio y las repetitivas frases de duda en la mente, la descomposición de las más íntimas creencias y el silencio profundo del yo ocupando cualquier perspectiva de futuro. Ya no podía más. Y decidí suicidarme. [Sostiene temblorosamente una pila de folios repletos de perfectas líneas de palabras escritas a mano con una letra diminuta, líneas sin embargo llenas de borrones y aclaraciones al margen.] Pero la cosa no podía ser tan fácil en mi caso. Mi sentido de la responsabilidad me impuso la tarea de escribir una carta de despedida para que nadie de mi familia y amigos pudiera tener ninguna duda de los auténticos y exactos motivos de mi extrema decisión. Y ahí empezó otro calvario. Mi hipertrofiada perfección tomó el mando y la redacción de la carta se convirtió en una tarea titánica, inacabable, que al mismo tiempo que crecía y se enroscaba en mi deseo de verdad también se volvía cada vez más una explicación fracturada, aparentemente insuficiente, llena de enunciados de los que nunca terminaba de estar satisfecho. Estaba tan nervioso y me sentía tan infeliz, que en un arranque que me costó días de divagaciones decidir llamé a mi mejor amigo y le conté lo que me pasaba suplicándole ayuda, aunque sabía que era una petición muy poco usual. Mi amigo se mostró escandalosamente preocupado pero comprensivo. Fui a su casa a las once de la mañana de ese mismo día y le di el montón de hojas garrapateadas con mi diarrea de disculpa bajo el demonio de la perfección. Trató de tranquilizarme y me prometió que leería la carta de despedida para intentar entender lo que me pasaba, pero que lo más importante era que mantuviera la calma y procurara no pensar en nada negativo. Le dije que me sentía como un pajarillo pegado a la alambrada electrificada de la vida y me largué a casa a la espera de su llamada. [Mira los folios que sostiene como quien mira un informe incomprensible sobre su propia enfermedad terminal.] A las siete de la tarde me llamó la hermana de mi amigo para contarme llorando que mi amigo se había suicidado hacía unas horas, pero que había dejado una carta de despedida hermosa y cruel y rebosante de verdades como brasas purificadoras, en la que hacía una sentida mención sobre mí. Una nube de rabiosa sorpresa creció sobre mi deshecha cabeza. Horas más tarde leí la carta, y era prácticamente la misma que yo le había pasado, salvo las lógicas correcciones para adaptarla a su entorno vital. Podría haber contado a todos que aquella carta era mía, pero habría quedado como un desalmado que trata de usurpar el último gesto de un alma hermosa y secretamente atormentada y el dolor de la gente que le amaba. [Arruga un folio y lo tira al suelo, donde hay más.] Ahora no hago más que intentar escribir otra carta, pero es imposible no parecer un imitador oportunista y mezquino y miserablemente desleal. [Parece confuso y abatido.] Y lo peor es esta impresión de que mi amigo me ha salvado del suicidio hundiéndome más, como un Judas extremo y sarcástico.