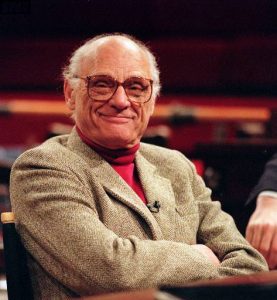El genio de Miller
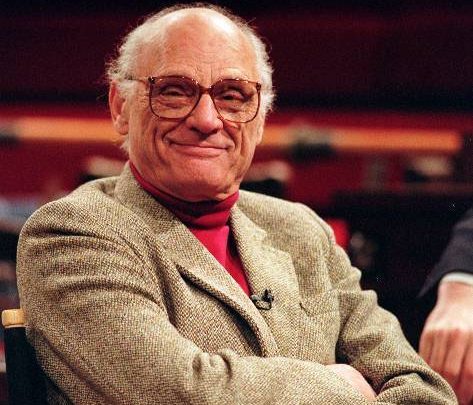
La ventaja de acercarse a un teatro que tiene a Arthur Miller en cartel es que siempre supone una apuesta segura. Y con esta idea se puede funcionar, queridas personas. Aunque desconozcamos parte considerable de su obra, sabemos que Miller no acostumbra a fallar. Otra cosa diferente es que no te guste su estilo o sus temas. Porque en lo referido a la construcción dramática es innegable su talento; igual que su genio en la creación de personajes, seres que evolucionan a lo largo del drama en respuesta al resto de personajes y a cada giro de la historia. Miller además es un dramaturgo diestro en convertir un relato privado en una argumentación universal. Un virtuoso. Tanto, que en demasiadas ocasiones sus textos superan las capacidades del grupo artístico que lo levanta en escena.
En el caso del Miller representado el sábado en nuestro Chapí, parece que la co-productora tomó la opción de elegir su reparto combinando la popularidad con el talento. Es decir, seleccionando actores y actrices con tirón de público por sus apariciones televisivas o cinematográficas, junto a otros y otras que han firmado brillantes interpretaciones sobre las tablas. Es una alternativa muy frecuente, sobre todo porque tristemente hay poca cultura popular respecto a la autoría, dirección e interpretación teatral: nombres que nos lleven al teatro por su trabajo en el teatro. Un elenco conformado con nombres conocidos y artistas escénicos asegura la contratación (y la taquilla) al igual que asegura la calidad del montaje. A fin de cuentas resulta tonto acusar las carencias de los famosos sobre las tablas si, como en este caso, consiguen arrastrar al teatro a ese otro público, dándole la oportunidad de descubrir grandes profesionales y grandes obras.
La respuesta del público de nuestra ciudad a Todos eran mis hijos fue notable dos de dos para el Teatro en la temporada de invierno. La presencia del actor y cantante Fran Perea quizás también la de Manuela Velasco pudieron servir de gancho para la convocatoria, justificación más que suficiente para poder encontrarnos con una enorme Gloria Muñoz, un más que sobrado Jorge Bosch y un siempre medido y acertado Carlos Hipólito. Dicho esto con el reconocimiento al matizado trabajo del resto del reparto. Y así, citada la trouppe, nos encontramos con la apertura del telón que une la figura del árbol resquebrajado situado en la corbata del escenario con el arbolado que rodea el porche trasero de la casa de la familia Keller. Joe, el padre, descansa en un sillón con aire desenfadado. El segundero comienza a correr para la familia Keller, y esa armonía, esa paz, que podemos respirar, ese buen rollo que vemos en los personajes: padre, madre, hijo, vecinos y vecinas, pronto empieza a alterarse, de modo insignificante comienza a cambiar.
Todos eran mis hijos se desarrolla en un espacio único, el porche trasero de los Keller, a lo largo de veinticuatro horas aproximadamente, lo que recuerda las normas de Aristóteles en su Poética: un espacio, un día, una acción. Cumplidas las dos primeras podemos esperar que la tercera, la de la acción única, también se cumpla. Pero en el siglo veinte los personajes no son Héroes, ni Reyes, ni Dioses. Por eso no encontramos un personaje enfrentándose a su destino, luchando por sus valores, buscando justicia. Lo que encontramos son seres arrollados por el inevitable curso de los acontecimientos, atropellados por las consecuencias de sus actos en el pasado. Y no resulta un desahogo la confesión, la aceptación de la condena por nuestras acciones pasadas. No resulta un descanso porque no hay contrición: si hay arrepentimiento es por las consecuencias, no por lo sucedido. Los personajes se imponen a sí mismos a veces incluso a los demás las normas, las mentiras, la ceguera, los silencios, las condiciones, necesarios para sostener sus vidas y sus relaciones en un mundo cómodo y sencillo.
De este modo, una pequeña alteración, la visita de la novia del hermano que hace tres años desapareció durante la guerra, comienza a desajustar la estructura de normas y convenciones de la familia como un grano de arena en la maquinaria de un reloj suizo. Aquí es donde Hipólito crece, cuando comienza a decantar su personaje llevándolo desde el hombre despreocupado al ingeniero desquiciado que intenta mantener a flote unos engranajes cada vez más desajustados. Porque Joe nunca pretende dar un paso adelante: su lucha consiste en sostener su punto de vista, universo creado a medida.
Gloria Muñoz resuelve maravillosamente la compleja estructura que Kate, esposa de Joe, ha construido para sobrevivir: las condiciones innegociables, la relación con cada personaje que la llevan a un cambio de humor, de actitud. De hecho es memorable la escena entre ella y George Deber Jorge Bosch: cuando él, que se ha criado con Kate, ha irrumpido en la escena dispuesto a matar para limpiar el nombre de su padre y ella aparece en escena consiguiendo reconducirlo únicamente con el modo en que lo trata: hablándole como si fuera un niño, como si no ocurriera nada, con cariño, con autoridad.
Resultaría excesivamente extensa una reflexión completa sobre el espectáculo. De un modo sencillo presenta una gran complejidad, tanta que no alcanzó a reflejarla Manuela Velasco, con una interpretación tan plana como para convertir en sorpresa lo que debió ser supuesto, o Perea, con acertados momentos que alternaron con otros en los que el personaje no terminaba de encajar en el puzzle. Al fin, un espectáculo que no se debe dejar escapar, al que desearle todo ese rodaje que las circunstancias no propician.