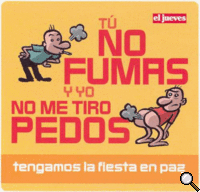El perfume

De no haber mediado alguna catástrofe durante las últimas horas, cuando estén leyendo estas líneas servidor llevará algo así como dos semanas sin fumar. 14 días en los que la ansiedad, los nervios y cierta mala hostia intermitente (sumada a la que ya venía de serie) se entremezclan con caramelos y chupa-chups, y por supuesto, con el inevitable orgullo que me produce saber que, por ahora, estoy venciendo al vicio y ya he pasado lo más difícil, aunque todavía queda un mundo para ganar definitivamente la batalla
En tales circunstancias comprenderán que, al contrario que mi amigo Andrés, estuviera deseando que entrara en vigor la famosa ley que prohíbe fumar en bares y restaurantes lugares donde paso gran parte de mi vida, ya que el hecho de no estar rodeado de fumadores ayuda, y mucho, en la dura tarea de desintoxicación del adicto a la nicotina que soy, un pobre enfermo que, desde la distancia, envidiaba a nuestros países vecinos, aquellos que precedieron a España en la aplicación de estas medidas y de quienes tanto tenemos que aprender en tantas y tantas cosas.
No obstante, no todo van a ser parabienes, porque Spain is different y además de con gañanes y macarras como esos que andan destrozando máquinas como protesta o pegando a los hosteleros que no les dejan fumar, esta ley nos ha traído la obligación de lidiar con los olores, ese complejo mundo de sensaciones que tan bien conocen quienes hayan tenido la desgracia de usar algún metro u autobús urbano en hora punta. Y es que, estimada señora, el humo ha desaparecido de nuestros bares, restaurantes y discotecas, y con él el olor a tabaco, pero eso no significa que hayan desaparecido los olores, sino que los hemos cambiado por una amplia gama de tufos, pestes, hedores, pestilencias y miasmas.
Ya no huele a tabaco, es cierto, pero ahora nos persigue por doquier ese tufillo a fritanga tan molesto que desprenden algunos locales y que, sin tabaco disimulador, se te queda impregnado en la ropa casi tanto como la humedad de otros establecimientos, en los que con suerte sólo huele a rancio y puedes evitar esos efluvios de váter tan característicos, el otrora imperceptible olor a poza, que mezclado con el desinfectante industrial de los lavabos transporta la experiencia de tomar un pincho o catar un nuevo vino a una dimensión desconocida e inquietante.
Con todo, y peor que las circunstancias ambientales, hasta cierto punto inevitables, nos quedan otras consecuencias aún peores: las derivadas de la propia humanidad, la convivencia en sociedad y la mala educación de algunos (muchos). Pase el olor a fritanga, porque si estás es un restaurante tendrá que haber freidora. Obviemos la peste a poza, que a veces también invade nuestros hogares preludiando tormenta. Ignoremos el penetrante aroma del desinfectante, pues nos alivia de sufrir otros efluvios peores
Pero lo que no puedo soportar, porque me toca enormemente las narices, es que hayamos cambiado el olor a tabaco por la peste a sobaco y a pedo. Guarros.