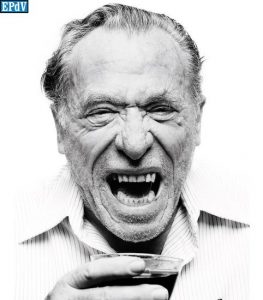Mi papá tuvo un impulso de buena voluntad y compró a un pobre y lo trajo a casa

Mi papá, que generalmente es una persona muy recta y calculadora e inteligente para todos los asuntos, sean de negocios o de la familia, tuvo un incomprensible impulso de buena voluntad y decidió probar eso de ser altruista y solidario, de modo que compró a un pobre y lo trajo a casa.
Como puede imaginarse, nuestra sorpresa derivó en una inmediata preocupación por la salud mental de papá, pero él, que había previsto nuestra reacción, nos dio un discurso sobre que los tiempos están cambiando y que los de nuestra clase deben aceptar nuevas responsabilidades en la comunidad y abrirse a nuevas expectativas morales y sociales. Como vimos que la decisión de mi papá era una decisión fuerte y valiente (y además mi papá siempre ha sido una persona de mentalidad abierta a comprender otras formas de vida, aunque estas queden fuera de nuestra natural clase social), nos hicimos a la idea de que debíamos actuar en consecuencia y decidimos apoyarlo en la medida de lo posible. Hay que decir, en cambio, que la presencia de aquel pobre, un tipo de mediana edad vestido con ropa barata y con la piel descuidada y de un moreno vulgar, resultaba difícil de soportar en el campo de visión como contraste a nuestra magnífica mansión llena de carísimos cuadros impresionistas y muebles neoclásicos y alfombras persas de seda Isfahán y jarrones chinos del periodo Qianlong y cristalerías talladas de Baccarat. El pobre, que hay que añadir que mi papá compró casi por nada, prácticamente por cama y comida y unos cuantos latigazos semanales a cambio simplemente de renunciar a cualquier derecho o voluntad propia, se mostraba timorato e incómodo, como sabiendo que era una horrorosa nota disonante en medio de un concierto de belleza y elegancia. Pero lo que más nos sorprendió es que mi papá, en un ejemplo de su capacidad de riesgo intelectual, no puso al pobre a trabajar 16 horas en el sótano o en los inmensos jardines o en las fenomenales caballerizas, sino que decidió dejarlo sentado en una silla en el espacioso vestíbulo de nuestra extraordinaria residencia. Tal gesto de caritativo corazón nos hizo brotar las lágrimas, pero sobre todo nos hizo pensar en lo fácil que puede resultar para una persona pudiente ayudar a los más desfavorecidos. [Pausa.] Allí se pasó el pobre varios meses, sentado con semblante contraído y observándonos con acomplejada mirada cuando cruzábamos el vestíbulo en nuestras cotidianas idas y venidas, lo que nosotros interpretábamos como signo de su humilde gratitud. Hasta que un día no pudo aguantarse más y, agarrándose la cabeza con ambas manos, se puso a gritar y a llorar como un loco. En principio nosotros creímos que eran gestos de felicidad por haber sido arrancado de su triste mundo de pobreza por unas personas tan buenas y misericordiosas, pero cuando empezó a tirar espuma por la boca y a escupir palabrotas y vulgaridades y a hablar de sus numerosos hijos abandonados en no sé dónde y de que Dios lo estaba castigando y cosas así, comprendimos que todo el asunto se nos había ido de las manos y que habíamos elevado nuestras expectativas por encima de lo humana y confiadamente esperable, de modo que mi papá, entristecido por el fracaso de su filantrópica iniciativa, cogió al pobre y lo regaló a una ONG.