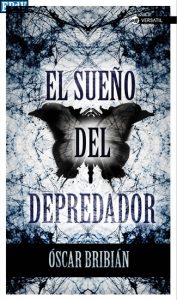Policía Nacional

Abandonad toda esperanza, salmo 435º
En España, cuando se es niño, los policías son esos señores amables que están ahí para protegernos del Mal y ayudarnos a encontrar una calle; luego, cuando durante la adolescencia se pone en tela de juicio toda autoridad sea competente o incompetente, los agentes de la ley pasan a ser el problema más que la solución. Pero sea como sea y hasta hace bien poco, esto ocurría solo en la realidad, porque en el mundo de la ficción (policíaca, obviamente) casi nadie se creía a los policías patrios. Varios escritores se encargaron de cambiar esta situación al introducir en sus novelas a policías nacionales y guardias civiles de variado pelaje: cómo olvidar al inspector Méndez del veterano Francisco González Ledesma, a la pareja formada por Pulido y Galeote de Mariano Sánchez Soler o a los célebres Bevilacqua y Chamorro creados por Lorenzo Silva. Lo mismo sucede con el cine negro nacional, al que llegan personajes como los citados -interpretados por José Luis López Vázquez, Roberto Enríquez e Ingrid Rubio- y otros de nuevo cuño como el poli encarnado por Jose Coronado en No habrá paz para los malvados (todavía hoy la obra maestra indiscutible de este resurgir del film noir en nuestro país) o los integrantes del Grupo 7 liderado por Antonio de la Torre y Mario Casas.
Es precisamente el director de esta última, Alberto Rodríguez, el responsable de la que me parece la mejor película española de lo que va de año, y en algunos momentos hasta la mejor película a secas: La isla mínima. En este film, que se ha comparado (con no demasiado acierto) con la serie True Detective por aquello de la pareja de policías antagónicos, pero que bebe más de thrillers de David Fincher como Seven o Zodiac, el director nos lleva de la mano a realizar un viaje a las marismas del Guadalquivir de comienzos de los años 80; un lugar en el que han desaparecido dos hermanas adolescentes y al que llegan para investigar el caso unos policías que les han dado a los actores Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez la oportunidad de realizar un trabajo soberbio y repleto de matices (en el caso de este último, premiado en San Sebastián, aunque considero que debió ser un ex aequo con su compañero de reparto), y al espectador la posibilidad de disfrutar de un trabajo de dirección portentoso y unas interpretaciones (de absolutamente todos, hasta el último figurante) de gran altura, así como de un guion milimétrico que apuesta, como en el citado film de Enrique Urbizu con Coronado, por satisfacer al espectador inteligente que gusta de atar cabos y sacar sus propias conclusiones.
Si no fuese por La isla mínima, la película española del año sería sin duda El Niño, el regreso de Daniel Monzón al género negro después de la aplaudida y muy premiada Celda 211. La cinta tiene varias cosas en común con el film de Rodríguez: son relatos policíacos verosímiles, ambos de marcado acento andaluz, con un par de actores que repiten (allí secundarios, en esta protagonistas), y el tráfico de droga como elemento narrativo presente (allí secundario, en esta protagonista). Pero si La isla mínima se mira en el cine de David Fincher, El Niño quiere ser la respuesta patria a la filmografía de Michael Mann: en cuanto al argumento, recuerda poderosamente a Corrupción en Miami (la serie y el film); y estructuralmente, el reflejo en paralelo de la labor de policías y criminales evoca muy a las claras a aquel prodigio del género que fue Heat. Vale que Jesús Castro no es Robert De Niro, pero para ser un debutante cumple con creces, y aunque Luis Tosar resultaba más memorable encarnando al temible Malamadre de la anterior película de Monzón, su labor aquí no tiene mucho que envidiarle a Al Pacino (muy al contrario). En cuanto a Eduard Fernández, como es su costumbre, le da mil vueltas a cualquiera del reparto del film de Mann. El resultado es un relato policíaco que presenta el gran mérito de contarnos con un ritmo imparable que se mantiene durante dos horas y cuarto cómo funciona el trabajo policial al mismo tiempo que el negocio de la droga en el estrecho de Gibraltar, ese espacio fronterizo entre África y Europa tristemente de actualidad por las concertinas cuando no es por el virus del ébola.
Pero si hay alguien con patente de corso para contarnos cómo funcionan la ley y la justicia españolas por dentro son aquellos que ejercían de funcionarios dentro de estos organismos y que, cansados de que los escritores y directores de cine recurrieran a ellos para documentarse primero y pasarse por el forro los datos recogidos después, han decidido colgar el uniforme y sentarse ellos mismos delante del procesador de textos para contarlo en primera persona. La nómina es breve pero rotunda, y a casos como los de Marc Pastor o Víctor del Árbol se acaba de sumar Óscar Bribián, que con El sueño del depredador nos regala una nueva pareja de policías literarios: Santiago Herrera y Laura Beltrán, de la Brigada Provincial de Homicidios de Zaragoza. Ambos personajes, que debutan aquí y a los que habrá que seguir la pista (porque seguro que habrá nuevas entregas de sus peripecias), se ven embarcados en la persecución de un asesino en serie que deja como pistas en las escenas de sus crímenes poesías de Blas de Otero, Sylvia Plath o mi admirado Leonard Cohen; al mismo tiempo nos presenta a otro personaje memorable, Ismael, un niño que sufre maltratos, que apenas se relaciona con sus compañeros de clase... y que recita letanías que no son sino versos del mismísimo Lovecraft. Todo ello agitado y servido en un thriller de poco más de doscientas páginas de lectura vertiginosa que, entre otras cosas, se ríe de los tópicos de la novela negra manufacturada a imitación del cine de acción de Hollywood. Esto es otra cosa; afortunadamente, añado yo, y lo hago extensible a las películas de Rodríguez y Monzón, que dignifican la filmografía nacional y de paso también el trabajo policial mucho más que Torrente 5.
La isla mínima y El Niño se proyectan en cines de toda España; El sueño del depredador está editado por Versátil.