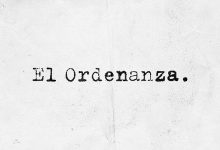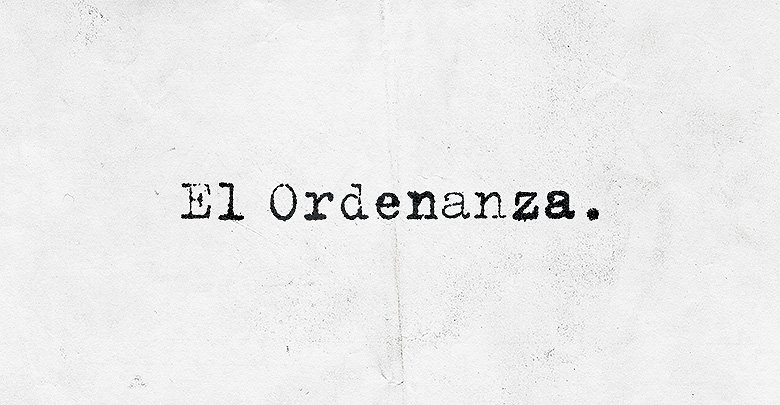
Escena 1
- Mala cara trae, señor Alcalde.
- Llevo varias semanas que no consigo dormir más de cuatro horas, Avelino. Lo del coronavirus y lo de mi madre no me han dejado conciliar el sueño.
- Pero ninguna de las dos cosas depende de usted: debe relajarse un poco.
- No dependen de mí, pero empiezo a pensar que interfieren en cosas que sí dependen. Quizá he de comenzar a normalizar estas cosas.
- Pues sí. Debe hacer su vida sin dejar de cumplir con sus obligaciones.
- ¡Tiene razón, Avelino! ¡Voy a llamar a Elisa! ¡Gracias!
- No hay de qué, señor Alcalde.
Escena 2
- Te ha quedado muy bien la tempura.
- Gracias. He descubierto que, con harina de lenteja roja, queda así de bien.
- Sí.
- Ya sabes: mis intolerancias alimenticias han conseguido que siga la moda.
- Sí.
- … ¿quieres un poco más de vino?
- No, gracias.
- ¡Es sin gluten!
- Ya...
- Yo... esperaba que nuestra primera cita después de todo el jaleo este del Covid-19 fuese menos... fría.
- Quizá era demasiado esperar, después de tres meses sin apenas vernos.
- Elisa, yo...
- Mira: sé que esta primavera ha sido un desastre y todo eso. El coronavirus te ha robado muchísimo tiempo y, luego está lo de tu madre...
- He intentado hacer lo que he podido...
- Lo sé, pero parece que no hayas leído el último capítulo. Las personas, como las plantas, deben ser regadas de vez en cuando.
- Te prometo que he intentado...
- Cariño, un par de whatsapps al cabo del día están bien, pero llevamos varias semanas en las que nos podríamos haber visto, videollamadas…, no sé.
- …
- …
- ¿Una copita de vino y nos sentamos en el sofá?
- No, gracias.
- Vale.
Escena 3
Se han sorprendido reflejándose en el fondo de sus ojos y, como telepáticamente, han decidido trenzar sus dedos mientras hablan y besan, como diría la Rima XX del poeta sevillano, aquella en que las almas se comunican a través de los órganos visuales.
Once peldaños separan la planta baja de la superior. Los bordes de los mismos, rematados en la madera usada en el pasamanos. El suelo no es frío si el calor brota de dentro.
Elisa sube dos escalones y espera. Él, como si de un hipnotizado se tratase, la sigue. La seguiría aunque eso significara perder hacienda, honor y vida, pero sabe que no va a ser así: lo único que puede perder, es el oremus.
Al llegar a su altura, el alcalde rodea a la chica con sus brazos, afianzando su posición sobre el mencionado pasamanos. Sus ojos, nuevamente, son taladrados por el infinito azul de las pupilas de Elisa que, sin pestañear, aproxima los labios al cuello del primer edil, susurra:
- No tardes.
A lo que el alcalde responde:
- Esta vez, deberá esperar todo lo demás.
Dicho esto, sus labios se necesitan, se buscan, se encuentran y se devoran.
Los temblorosos dedos de la profesora levantan, levemente, la camiseta (de aquel grupo de rock and roll de los sesenta) que cubre el torso de su pareja, mientras él toma la nuca de ella, ladeando muy despacio su cabeza y recorre con su lengua el labio inferior.
No han dejado de mirarse a los ojos. No han dejado de rozarse. No saben muy bien por qué, pero les empieza a estorbar la ropa. Hay cierta prisa.
La blusa de seda, abotonada en el cuello, no ofrece ninguna resistencia a las ágiles manos de guitarrista del alcalde y cae, apenas sostenida por los hombros de Elisa. El cuello de la chica, sus clavículas, son recorridas una y otra vez por los labios de él. No importa que el rasurado de su afeitado no sea perfecto: esa mezcla de pasión, placer y escozor, que empieza a surgir por su delicada epidermis, es lo que ha estado esperando durante todo el tiempo del confinamiento. Demasiada acumulación de ganas del otro.
A estas alturas, con un ligero ademán, Elisa se ha desprendido de lo que restaba de su blusa, que pende del cinturón de su corta falda plisada y, su compañero de baile, se nutre de los bellos frutos del árbol milenario del melocotón.
Él descubre, a través de la sombra que ambos proyectan en la pared, que su vaquero ha caído al suelo. Cierra los ojos. Besa. Suspira. Siente. Tienen plena conciencia de que sus caderas comienzan a aproximarse. Las caricias se vuelven intensas y aceleradamente torpes. Volátiles.
Sus espinas dorsales se expanden y se contraen al vivo ritmo de los tambores rituales y los besos se buscan como una necesidad, mientras las respiraciones se entrecortan a cada embestida. De pronto, la más pura energía cósmica comienza a llenar sus abdómenes, que se agarrotan como dedos clavando sus uñas y lacerando piel de espalda. Ocho segundos, treinta y cinco milésimas de petit morte. Ovación y vuelta al ruedo.
Escena 4
- ¡Hola! Te marchaste muy temprano.
- Sí. Te quedaste dormido, me sentí un poco incómoda y...
- ¿Estás bien?
- Sí.
- …
- …
* * *
- CALISTO.- (Se cae.)¡Válgame Santa María! ¡Muerto soy! ¡Confesión!
- SOSIA.- ¡Señor, señor! ¡Tan muerto está como mi abuelo! ¡Oh gran desventura!
(La Celestina, atribuida a Fernando de Rojas)
Pues sí, amigo lector: en la relación de nuestros Calisto y Melibea, o Melibea y Calixto (que hay quien se la coge con papel de fumar con ciertos detalles) particulares, nada parece lo que es. Así pues, sólo nos queda que acabe la primavera y comience de nuevo el verano, a ver qué rollo se trae.