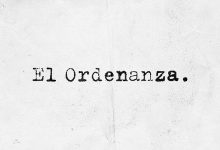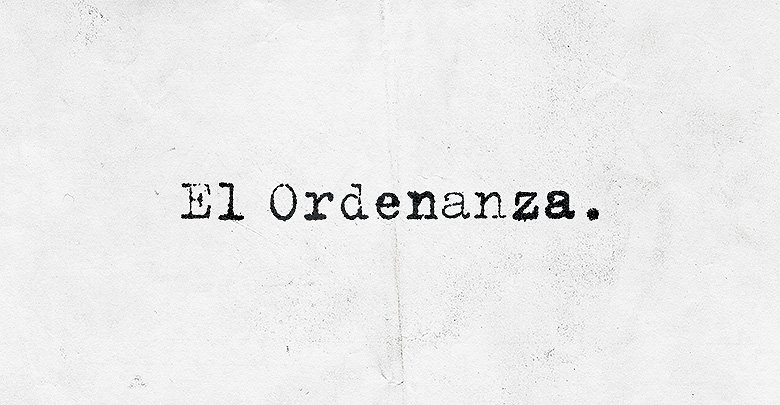
Escena 1
- Buenos días, Avelino.
- Buenos días, señor alcalde.
- ¡A las buenas!
- Buenos días, señor Alcañiz.
- Buenas, Juanjo.
- ¿Han traído ya la máquina de café nueva?
- La trajeron ayer a última hora.
- Os invito a un café.
- ¡Vale! ¡A ver si me despierto!
- Yo, si me lo permiten, declino la oferta. Soy fiel a mi café en el Bar Vero.
- Como quiera, Avelino. ¿Vamos, alcaldesito? Te echo una carrera hasta la máquina.
- Eres como un niño, Juan José… ¡orco el último!
* * *
- Avelino, ¿ha visto usted al alcalde?
- Hace un rato fue con el señor Alcañiz a la máquina de café, doña Sonia.
- ¡Oh! ¡Café! ¿Quieres un capuccino, Teresa?
- ¡Claro!
- ¿Avelino, nos acompaña?
- Gracias, pero no: el café de esas máquinas lo carga el mismísimo Diablo.
* * *
Avelino escucha sus propios pasos por las galerías del centenario edificio. Es la hora de cierre, aunque siente que lleva rato a solas en el inmueble. Todo parece estar en calma. Su piel se eriza cuando, en medio del silencio reinante, comienza a detectar (pues no sabe muy bien si lo escucha o le viene de dentro) un susurro, suave e inquietante al mismo tiempo.
- ¡Avelaaaain! ¡Veeeeeen con nosooooootros! ¡Avelaaaain!
A la luz de esta revelación, podemos suponer que los entes que emiten tal psicofonía son visiblemente anglófonos, lo cual no tranquiliza en nada a nuestro protagonista, que es empujado por las voces hacia su origen: la máquina de café.
El ordenanza se detiene a dos metros del artefacto cuando, de la fotografía de Venecia que oculta las tripas del aparato, aparece un portal que se agranda, fundiendo plástico y metal. El conjunto comienza a girar sobre sí mismo, alzándose como una columna de posos de café recolado y rancio. Una voz ultraterrena invade el ayuntamiento:
- Primero inventé el tiempo, luego el caos y, por último, solo tuve que crear lo que os mantiene despiertos en este horror.
De la masa viscosa, comienzan a emerger los desencajados rostros de las almas de los muy cafeteros, que purgan su adicción dentro de su tueste torrefacto.
- ¡Mañana dejo el caféeeeeeeeeee!
- ¡Sí, tío! ¡Este es el últimooooooooo!
- ¿Has probaaaaaaaaaaaaado el capucciiiiino de avellaaaaanaaa?
- ¡Está cojonuuuuuuuuuuuudoooooo!
- ¡Aveliiiiiino, úneteeee a nosoooootros!
- ¿Y lo bieeeen que vaaaa para ir al baaaaaañooooo?
- El Señor está en su sagrado templo. Líbranos de la iniquidad...
- Ya se saaaaaabeeee: caféeeee y cigaaaaarrooo, muñeeeeco de baaaaarro.
- ¡Avelinoooooo, tómese aunque sea una lechecica manchaaaaaadaaaaaaa!
- ¡Veeeeenga con nosooooootroooos!
- Lo siento, ente infernal, pero soy fiel al café del Bar Vero. Hágame el favor de dejar todo como estaba… y no tarde mucho, que Aurora me espera para comer.
Escena 2
La concejala de Deporte y Fiestas, Gabriela Martínez, siente cómo el plenilunio le perturba esta noche. Es 31 de octubre y nada parece estar en calma. No le importa el toque de queda. La poseen unas ganas imperiosas de sentir la soledad de la naturaleza bajo sus pies.
Sin saber muy bien por qué, sale de casa y aprieta el paso cuando deja atrás las últimas casas de la población y se adentra en la pinada que acaba en la angosta senda del monte. Un oscuro gato negro le sale al paso, erizando su lomo y desapareciendo atemorizado cuando ella vuelve su mirada hacia él.
Necesita sentir el frío y fino viento en su piel, por lo cual se desprende, una a una, de las prendas que le cubren, hasta quedar totalmente desnuda. Presiente que ya no está sola: los pocos supervivientes de su especie, aquellos que resistieron el empuje de la sociedad actual, seguirán a su instinto hasta reunirse al pie de las tres cruces que coronan la sierra que protege la ciudad.
En aquel claro, justo donde antaño emergían las fuerzas mágicas, se reúnen anualmente… inconscientemente. Antinaturalmente. Distingue siluetas, cuerpos, que entonan cánticos ancestrales, ininteligibles. Los reconoce claramente. Es como si sus sentidos se agudizaran de pronto exacerbados. Canta. Acepta su lugar en el grupo. Su rol.
Imita a sus congéneres danzando al son de la luna llena, la misma que se disfraza de nubes en este justo momento, mientras ella se deja caer sobre el lecho de hojarasca, todavía húmedo por las recientes lluvias. Se contorsiona, jadeante, al tiempo que su estructura ósea cambia, dolorosa y placenteramente. Su espalda se arquea, sus extremidades crecen hasta convertirse en letales garras y sus maxilares (alargándose grotescamente) mutan en un hocico que esconde afiladísimos dientes. Al final de la transformación, sólo sus ojos siguen recordando su naturaleza humana. El resto de su figura es animal.
Todo su clan celebrará, ahora, su macabro y antiguo festejo: bajarán al pueblo, cazarán, se embriagarán con la sangre de sus víctimas y luego, cuando todo haya pasado, volverán a sus rutinas olvidando, durante un año, su condición real. Avanzan rápidamente sobre sus cuatro patas. Huelen la carne que les servirá de alimento. Escuchan con nitidez el retumbar de los pulsos de su banquete ritual… saborean su miedo.
En las calles vacías, dada la avanzada hora, sólo logran encontrar a una desdichada pareja de policías locales que, atemorizados, no aciertan a desenfundar sus armas, siendo presa fácil para aquella manada de súper cánidos, sedientos de hemoglobina. Y así, los pobres agentes del orden, son desmembrados cuando todavía gritan e intentan, retorciéndose, escapar de la jauría que los rodea, despedaza y consume.
Desde la centralita, horrorizados, han escuchado las desgarradas voces de sus compañeros a través de sus radiotransmisores y deciden, por el bien de todos, que esa noche no haya más víctimas: nadie saldrá a patrullar. Un año más, la noche del 31 se ha teñido de rojo.
* * *
La mañana de domingo, Gabriela se despierta en su cama, desnuda, manchada de sangre y con los pies y las manos embarrados, pero de un humor espléndido. Se siente pletórica y, mientras contempla su figura en el espejo del baño, justo antes de entrar a la ducha, sonríe.