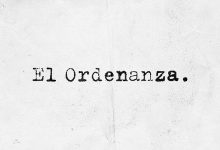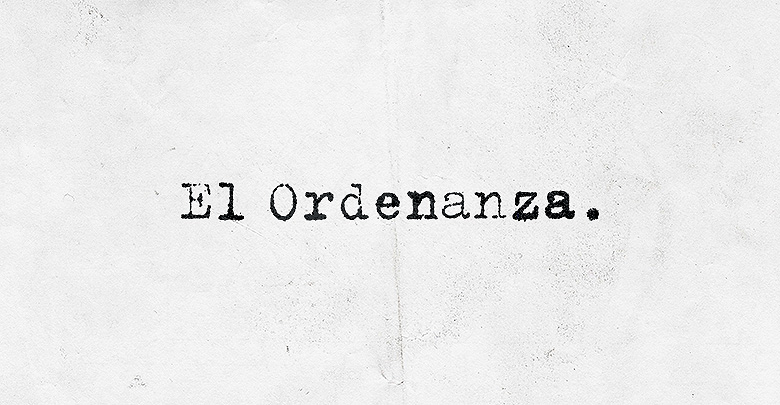
Pasen, por favor, no se vayan a quedar en la puerta. Vayan tomando asiento. Mr. Alfred, siéntese en aquella mesa, junto a Don Ramón María. Imagino que sabrán amenizarse mutuamente mientras el resto de invitados se acomoda. Señor Bécquer, creo que Mr. Poe le está reservando una silla a su lado. Monsieur De L’Isle, Mr. Lovecraft, Sir Arthur: sírvanse ocupar aquella mesa de la derecha, junto a la del matrimonio Shelley y Polidori. Señor Naschy, si es tan amable, acompañe a los señores Karloff y Lugosi.
Bien, pues. Observo que ustedes, a la publicación de esta novela, llevan largos años en el más allá, por lo cual, deduzco que no han oído sobre mí. Permitan que me presente: mi nombre es Avelino y en esta mágica noche de difuntos, voy a ejercer de maestro de ceremonias. Espero que el programa sea de su agrado y que disfruten de los escalofriantes relatos que les aguardan en este terrorífico y húmedo Archivo Municipal.
Escena 1. La Cruz de la Cañada
La noche, negra como los rizos de un morlaco, ya se ciñe sobre las últimas casas de la población, cada vez más dispersas y aisladas.
Sonríe mientras recuerda los buenos beneficios que ha obtenido hoy y del buen vino que ha atravesado su áspero gaznate.
Las sombras se abalanzan ante los pasos del burro que porta al mercader y al niño que duerme en su regazo, a pesar del constante balanceo del rucio sobre el camino. El viaje se promete largo y, conforme se está cerrando el cielo, desapacible.
Las primeras gotas les sorprenden justo antes de bordear la Casa de las Fuentes en la que, a estas horas, ya se han cerrado los portones. Parece que la tempestad tiene prisa por desatarse. La lluvia arrecia y advierte que, para llegar al hogar, deberán atravesar treinta y pico kilómetros de inhóspita nada enfangada.
Aún no han cubierto media legua desde que salieran del pueblo, en lo que se da por llamar Hondo de la Cañada, cuando se encuentran ante una improvisada laguna, alimentada por un torrente incesante que baja desde la sierra.
El aluvión le hace pensar en la posibilidad de dar marcha atrás y pedir cuadra en la posada, pero confía en las fuerzas de su animal, en su conocimiento del terreno y en las ganas de llegar a casa. Todo esto, sumado al vino ingerido, le deciden a avanzar.
Apenas entran en el charco venido a más, las pezuñas del jumento comienzan a trabarse entre el lodazal y la escoria que transporta la crecida y, a estas alturas, los ojos del jinete están tan abiertos como mojadas sus alpargatas. Maldice. El miedo pesa más que los reales ganados. El pequeño llora aterrorizado. El borrico, lucha.
Súbitamente, un giro en la corriente casi consigue que pierda su montura, pero aprieta las rodillas contra la espalda de la bestia y resiste lo suficiente como para darse cuenta de que, un tronco traído por el agua, acaba de arrancarle al retoño de su regazo. El pollino pierde pie y es arrastrado por la corriente. El padre, desesperado, se sumerge, busca y patalea. Traga agua y barro. Maldice. Se hunde.
Hay quien dice que, en las noches de lluvia, en el paraje llamado del Hondo de la Cañada, se oyen rebuznos, llantos de niño pequeño y agonizantes maldiciones.
Alguien, quizá en recuerdo de padre, hijo y asno, erigió allí una sombría cruz.
Escena 2. La estatua decapitada
Le hubiera gustado estar antes en casa, pero a la Verduga, una oveja negra como la fría oscuridad que le circunda, le ha dado por escaparse. ¡Jodía Verduga! ¡Tres horas le ha llevado encontrarla y devolverla al redil!
Calcula que es medianoche pasada y le queda medio kilómetro para llegar al Cementerio Nuevo. Desde que lo construyeron, hará unos ocho o nueve años, debe rodear su perímetro de vuelta a casa. Siempre se le eriza el pelo de la nuca cuando bordea esa bendita tapia. Sobre todo desde que murió Don Martín y pusieron la estatua coronando su panteón, que asoma totalmente por encima del muro su pétrea e indolente pose: apoyado en una columnilla, cruzado de pies y observando su patria chica.
Siente escalofríos, pese a recorrer ese camino todos los días. Le impresiona tanto que no puede evitar apretar el paso. Además, hoy es tarde y, para colmo, es la víspera de Todos los Santos.
Un fino viento frío le atraviesa el cuerpo de parte a parte, aunque no es eso lo que acaba de helar su sangre: una luz fantasmal, azul y blanca, acaba de aparecer delante del pastor. Diría que es como un hombrecillo de luz de gas saltando y jugando entre sus alpargatas. Un fuego que no quema. Un fuego fatuo.
Recula y tropieza con una mata de romero. Cae de espaldas y, ante sus ojos, descubre la espalda de la levita de piedra de Don Martín. Quizá sea el miedo lo que está paralizando al muchacho, haciendo que empiece a alucinar un poco. No entra en la cabeza de nadie que una estatua de camposanto se ilumine desde abajo y comience a girar sobre sus talones pero, realmente, es lo que los nervios oculares transmiten a su cerebro. La figura de piedra se mueve y él no puede levantarse del suelo. Está aterrorizado.
Puede distinguir las duras facciones de Don Martín. Los fríos ojos de roca que lo escrutan amenazantes. La boca que se abre y muestra una impecable colección de rechinantes dientes. Las rodillas doblándose para saltar. No acierta a comprender cómo (quizá el mismo miedo que antes lo ha petrificado sea, ahora, lo que le espolea), ha conseguido levantarse y se sorprende girando su onda, cargada con un buen guijarro. La piedra ruge. El pedrusco vuela.
Días después, culparon a Paco el Sepulturero de la profanación, pero sólo el pastor y ahora tú, conoces la verdadera historia. Cuando tomes la antigua carretera de Valencia, al pasar por el Cementerio, encontrarás una estatua que sobresale por encima de los muros del camposanto. Apoya su mano izquierda en una pequeña columna y cruza su pie derecho, pero su cabeza no mira hacia la ciudad, porque ya no existe.