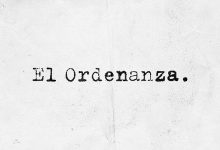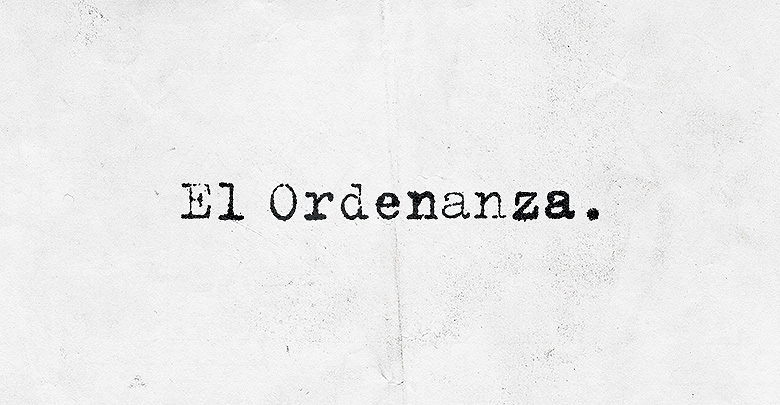
Escena 1
- Debe, don Julio, llevar cuidado con la cabeza. La escalera es antigua, estrecha y baja.
- No tema, Avelino. Soy un fantasma y no creo que vaya a golpearme mucho. Incluso podría quitarme la cabeza y llevarla bajo el brazo, como un niño que lleva su pelotita nueva a la escuela. No me dan miedo, por tanto, los golpes. Es curiosa la manera en que utilizamos la palabra miedo. ¿no cree? Miedo a la oscuridad, a la sorpresa, al fracaso y a los musulmanes. Miedo a las monjas y al más allá. Miedo a las arañas. Miedo a que enloquezca el frutero y nos encaje unos duraznos envenenados en la cesta de la compra. No. No me dan miedo los golpes. Agachar la cabeza en el descenso significaría, realmente, que asumimos los peligros que, de seguro, nos van a acechar. Los golpes. Sin embargo, si miramos de frente, veremos las trampas que nos rodean y se transformarán en hábitat. Hace frío acá abajo. Parece que el tiempo se apelmaza entre las ondas lumínicas que emiten los plafones.
- Aquí es.
- Entremos.
Escena 2. Móvil carnívoro
Se sabe de un jovencito que sintió una fuerte punzada en el trasero, justo donde guardaba su celular. Al sacarlo del bolsillo brotó la sangre y, al inspeccionar la zona, descubrió la huella de unos afilados colmillos.
Escena 3. Instrucciones para el cambio al horario de invierno en España
Inexplicablemente, a las tres volverán a ser las dos. No trate de entenderlo: es una cosa que escapa a toda lógica. No se angustie cuando suceda. Ni siquiera se deprima. Deslice su flujo de pensamiento sobre la idea de que es algo inevitable. A las tres serán las dos y deberá retrasar y revivir esa hora una vez más, lo quiera o no. Tampoco tiene por qué dramatizar sobre ello. Es solo una hora, al fin y al cabo. Es solo un reloj: el de la cocina. Los demás relojes de la casa, hasta el del microondas, están conectados y cambian solos.
Apresúrese, ya pronto será la hora. Colóquese frente al citado reloj, cuidando de abrir ligeramente las piernas para que su punto de equilibrio sea estable frente al psicodélico estuco de la pared. Relaje el cuello. Caliente los dedos abriendo y cerrando las manos, con ese gesto propio de los prestidigitadores, y descuelgue el artefacto con sumo cuidado (uno no sabe qué bomba puede esconderse tras esos instrumentos infernales). Una vez en su poder (es un decir, claro), tiene la opción de darle la vuelta para localizar mejor la ruedita llamada, irónicamente, «corona»: las coronas son intocables.
Ya queda poco. Amarre con fuerza el borde del reloj con una mano y lleve los dedos índice y pulgar a la pequeña rueda. Debe ser firme aquí pues, una vez accionado el mecanismo, se requiere cierta dosis de habilidad. No olvide que, para atrasar sesenta minutos, deberá hacer girar la coronita un total de ochenta y seis mil cuatrocientos minutos o, lo que es lo mismo, cuatro veces trescientos sesenta grados. Cuatro vueltas enteras. Sus pies se levantarán del suelo y viajarán a una velocidad constante de veintiún mil seiscientos minutos por cada quince minutos o, lo que es lo mismo, un cuarto de hora por vuelta.
Éste fenómeno se da al tomar conciencia de que no hemos actualizado la hora al pobre reloj de la cocina, él nos ha actualizado a nosotros.
Si logra sobrevivir a tal vivencia, beba un poco de agua (a pequeños sorbitos) y camine hacia la cama, ya que se habrá hecho muy tarde.
Escena 4. Preámbulo a las instrucciones para el cambio al horario de invierno en España
Al adquirir un teléfono móvil, uno adquiere algo más que un complejo conglomerado de plástico, cristal, cablecitos y litio: consigue una ventana a un pseudouniverso que, al principio, da cierta libertad e incluso, logra cierta motivación. Uno puede escalar el K-2 o visitar el cementerio de Montparnasse sin alzar su trasero del sillón, aunque no podrá hincar su bandera en la cima, ni depositar media docena de violetas en la tumba de Porfirio Díaz.
Probablemente descubra, poco más tarde, que cualquier hora del día es lícita para andar por las callejuelas de Bagdad y, sistemáticamente, deje de hacerlo.
En pocos días, el individuo sentirá el irrefrenable impulso de tener que informar (cumplidamente) a todas y cada una de las personas conocidas, de sus actividades vitales. Sus recetas, sus aficiones y sus miserias quedarán expuestas al criterio de quien quiera que se cruce con ellas en «la nube» (que no es otra cosa que una especie de limbo que utilizan los terminales móviles para hacernos creer que somos importantes).
Realmente, la intención de nuestros celulares es atrofiarnos y someternos. Son unos malditos instrumentos infernales.
Cuando el usuario (que ya no poseedor) quiera darse cuenta, se encontrará en el adictivo centro de una multitud de fantasmas virtuales, atento al reflejo de su cara de zombie en el cristal de la pantallita y tremendamente solo.
Al menos, a los relojes analógicos, hay que cambiarles la hora dos veces al año.
Escena 5. Móviles
Hubo una vez un mafa que tenía un celular, de esos de la manzanita mordisqueada. Pasó un nocropio que al verlo, se rio, se fue a su casa e inventó un teléfono de alábega o albahaca, que de las dos maneras puede y debe decirse.
Deshoja diariamente cada ramita y dispone, de a diez, las hojitas en un platito, asegurándose así recibir los reconocimientos de los mafas, aunque no los conocozca personalmente.
Una vez limpio el tallo, condimenta con las hojitas un estofado de habas y jamón, se lo come y repone la mata de alábega en el tiesto.
Escena 6. Despertar
Despertó con la lengua casi pegada al paladar. Necesitaba urgentemente beber un poco de agua y, al estirar la mano a la mesilla, percibió su ausencia. Agudizó el oído y creyó oírla hablar, en la cocina. Respondía frases inconexas como «No dejaré que le hagas daño» o «Esta vez no te lo voy a permitir», pero había un deje cansado en sus palabras. Se armó de valor.
- ¿Sira?
- ¿Sí, cariño?
- ¿Estás hablando con alguien?
- Dile que no.
- No.