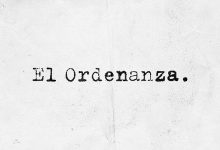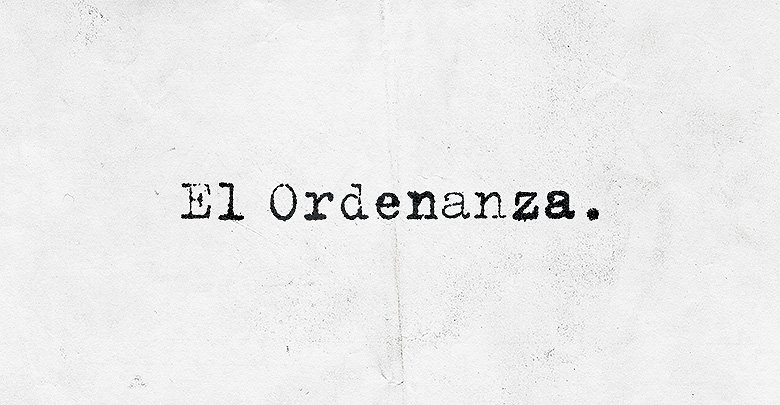
Escena 1
La entrada al camino pasaría inadvertida entre el follaje si alguien no hubiera abandonado allí dos grandes tubos de hormigón, de unos sesenta centímetros de diámetro, que yacen casi enterrados. Me apenó mucho cuando los abandonaron allí, pero la tierra hizo suyos estos escombros y los transformó para que hoy sirvan de descanso al caminante. Es por allí por donde se debe acceder al corazón del bosquezuelo, si se quiere disfrutar de su encanto.
El sendero que atraviesa la gran pinada está casi desdibujado a causa de la gran cantidad de pinaza caída. A sus flancos, los árboles compiten en altura, más por arañar los rayos de sol que por vanidad. Antaño, la arboleda era mucho más densa, pero los terribles vientos del otoño del noventa y tres arrancaron algunos pinos, lo que obligó a la autoridad competente en aquel apocalíptico año post-olímpico a talar la mitad de árboles. Así ahora, entre pino y pino, se encuentran los grises tocones de lo que antes eran grandes coníferas de corteza gruesa y escamosa.
En verano, el canto de las cigarras ocupa todo el espacio con su mantra, pero en esta época del año sólo se escucha el viento contra las ramas y, quizá, algún esporádico vehículo que transita por la amplia vereda que separa este bosquecillo de la valla que delimita la pinada contigua. El olor a resina lo impregna todo y se confunde con el de las acículas caídas sobre el cálido suelo. Se pueden observar multitud de tonos marrón y una amplia gama de verdes. Las piñas crepitan al contacto con el sol que, en estas fechas, ya calienta. Si agudizamos la vista, podremos distinguir pequeños roedores, ardillas y conejos (aunque para ver a éstos, no haga falta agudizar nada, pues campan a sus anchas por todo el territorio municipal).
El piso es irregular, en bajada escalonada desde el principio del camino. Sus poco más de doscientos cincuenta metros, que transcurren en línea recta, harían las delicias de cualquier niño que empieza a dar sus primeras pedaladas, ya que su leve inclinación y sus tres o cuatro agradables resaltos consiguen, en el ciclista incipiente, esa sensación de ingravidez que nos devuelve la libertad y el cosquilleo en las entrañas que, a la fuerza, nos arrebata el cotidiano día a día. Debo decir que, una vez adquiridas y afianzadas las habilidades con los velocípedos, estos pequeños badenes son altamente adictivos pues, tomados a la debida velocidad, logran que las ruedas despeguen del firme y vuelvan a ponerse en contacto con la tierra sin que esto represente amenaza alguna para la integridad física del jinete y su montura.
Mediada su longitud, se atraviesa un leve claro, como si de una graciosa glorieta verde cartujo se tratase, de unos diez metros de diámetro, en el que alguien colocó varias pesadas piedras, quiero creer que para sentarse en ellas y contemplar, absorto, la belleza del lugar. De ella nacía una senda olvidada que unía el camino con la terregosa vereda, mucho antes de que el asfalto cubriera sus arenas.
Aconsejo al excursionista guardar silencio. ¿Lo oye? Es el tímido canto de los gorriones, las calandrias, las bisbitas, las caderneras y las abubillas que, poco a poco, van adornando el sosiego reinante. Por eso es importante que escuche: estas aves le van a ofrecer un concierto, una lección de vida.
Sepa usted que, en algún momento, podría acercarse a su oído algún curioso abejorro, zumbando. No debe temer: estos insectos tienen la suficiente paciencia como para no picar si no se siente amenazado. Es uno de esos bichillos desacreditados por ciertos sectores, incluida la Ciencia, para la que ni siquiera deberían volar.
Es el momento de emprender la recta final del camino. Notaremos cómo la densidad del follaje aumenta. Tanto que el cielo es casi invisible. El terreno desciende nuevamente, ayudando así a consumir con brevedad lo que resta. A lo lejos (no mucho, ya que desde la glorieta al final solo distan unos ciento veinte metros) empieza a ser visible la linde de la pinada. El sendero se estrecha y justo al salir a la luz del sol, ya fuera de la pinada, se bifurca como la lengua de un ofidio: hacia la izquierda, lleva al ensanche del camino donde, según se cuenta, apareció ahorcado Don Luis, un infeliz profesor de francés que daba clases particulares en su casa. A la derecha, el camino corre paralelo a la carretera regional para desembocar en la ancha y polvorienta vereda.
Escena 2
- ¿Es aquí donde querías traernos?
- Sí.
- Es un lugar muy hermoso.
- Y tranquilo.
- Habré recorrido este camino con mi BH un par de millones de veces. Es uno de mis recuerdos de infancia más preciados.
- Muchísimas gracias por compartirlos con nosotros.
- Oye, qué mal rollo lo del maestro de francés.
- ¡Oh! Un hombre dulce. No sé qué le pudo llevar a… Recuerdo que se parecía un poco a Louis de Funès.
- ¡Veda, deja a los conejos en paz!
- Ha sido una idea muy bonita que quieras celebrar aquí tu cumpleaños.
- Creo que es el mejor lugar del mundo para hacerlo.
- Bueno, por el mismo precio, bien nos podías haber llevado a las cataratas del Iguazú.
- ¡No seas bruto, Juan José!
- ¿Bruto?
- Sí, bruto.
- ¿A que te meto un anacardo que te pita el oído?
- ¿A que no?
- ¿A que sí?
- No tienes lo que hay que…
- ¡Zasca!
- ¡Pero tío! ¿Estás loco o qué mierda te pasa?
- ¿Has visto como sí he sido capaz?
- ¡Me cago en…!
- ¡No te cagues tanto que vas a hacer peste!
- ¿Vosotros no podéis comportaros como si fueseis normales aunque solo sea por una vez?
- ¡Díselo al animal este! ¡Menuda nata me acaba de soltar!
- Discúlpelos, ya sabe cómo son.
- No se preocupe, Avelino. El que más y el que menos se ha criado entre risas y golpes.
- Perdón, perdón. Ji, ji.
- Gracias por venir.