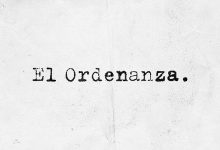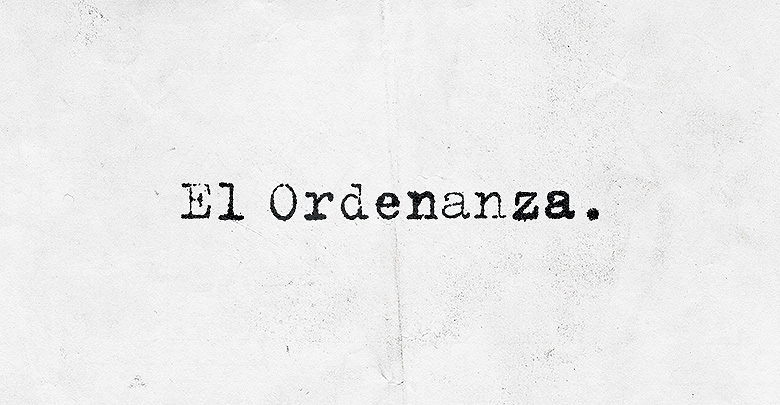
«En el comienço deve omne mostrar a su muger cómo deve passar».
Don Juan Manuel.
Escena 1
Mi nombre fue Constanza de Aragón y de Anjou. Nací, con la culpa de ser mujer, en Valencia, el 4 de abril del año de Nuestro Señor de mil y trescientos, siendo la cuarta de diez hermanos. Mi padre, Jaime II, mercadeó con mi casamiento, ofreciéndome en matrimonio al magnate don Juan Manuel, señor, duque y príncipe de Villena, señor de Escalona, Peñafiel, Cuéllar, Elche, Cartagena, Lorca, Cifuentes, Alcocer, Salmerón, Valdeolivas y Almenara, mayordomo de Fernando IV y Alfonso XI y adelantado mayor de Andalucía y Murcia, para constatar la terrible máxima medieval de que «el camino más corto entre dos hombres es una mujer».
Así, a mis tres años, se negociaron mis desposorios con el Príncipe escritor. Pasé, pues, de un señor a otro cuando solo tenía seis años. Tantos como se me mantuvo encerrada en el castillo de Villena, plaza fronteriza con constantes pugnas con los nazaríes, hombres estos que, como todos en aquella época y en todas las épocas, jugaban al poder y a la guerra como al ajedrez.
Aquel castillo, de dos plantas de altura, había sido construido por los almohades como fortaleza defensiva. Por eso, mi nuevo señor, mandó que se habilitase para albergarnos a mi aya, un séquito de damas de compañía, instructoras, sirvientes y a mí. Una cárcel en la que tendría el privilegio de aprender a leer y a escribir, a danzar, a cantar, a bordar y algo de cultura, para ser la esposa perfecta de un hombre dieciocho años mayor que yo.
A veces, lloraba de impotencia al recordar que mi padre me había cambiado por dos míseros pedazos de tierra, algo de oro y apoyo militar. Mas me obligaba a no desfallecer.
Su clima duro, sobre todo en invierno, la pena de ser arrancada de mi familia y la añoranza de mis primeros años de vida en las huertas valencianas, me hicieron enfermar pronto.
Viendo mi precario estado de salud y, sobre todo siendo consciente de los continuos ataques de los granadinos, mi señor intentó adelantar la boda, pese a que se necesitaba una dispensa papal por consanguinidad para nuestros esponsales, pero no fue posible hasta que tuve la suficiente edad como para que el matrimonio se consumase.
Esto sucedió el 5 de abril de 1312, en Xátiva. Él tenía treinta años. Yo doce. Nunca olvidaré aquella noche.
Pasados dos días de nuestro enlace, partimos hacia el Castillo de Garcimuñoz, territorio muy querido por mi consorte dada su abundante caza. Además, al estar más alejado de la frontera con los moros, nuestro nuevo domicilio era más seguro, aunque también más desolador.
Allí crece la encina y la coscoja, el cantueso y el cojín de monja. Allí se avistan búhos reales, alondras, gangas, codornices y perdices. Allí el viento del norte corta la cara y los interminables días de verano son despiadadamente calurosos. El invierno es implacable.
A los dieciséis años parí a mi primera hija, Constanza «la de los tristes destinos». Aquella a la que desposó un rey a los nueve años, la repudió a los diez para casarse con María de Portugal y, no contento con ello, la encerró en Toro durante más de diez años.
Debo decir que, cuando Constanza cumplió cuatro, mi amado esposo tuvo, por fin, el hijo que tanto deseaba: Don Sancho Manuel de Villena. La pena es que no fuese mi vientre el que lo alumbró, sino el de Inés de Castañeda, su amante.
Aun así, como buena esposa, parí a dos hijos más: Beatriz y Manuel, aunque los dos murieron a temprana edad.
A partir de ahí, mi talante se fue ensombreciendo y mi cuerpo se fue consumiendo al mismo ritmo que avanzaba en mis pulmones la peste blanca.
Debido a las constantes intrigas, cacerías, guerras, producción literaria histórica, tratados cinegéticos, fabliellas moralizantes y líos de faldas de mi esposo, no pude pasar con él todo el tiempo para el que me había preparado.
Así, el 19 de octubre de 1327, el negro pájaro de la Parca se posó en mi pecho y pasé a formar parte de la historia, aunque también pase inadvertida en ella.
Escena 2
- Buenas tardes, familia. ¿De paseo por las Fiestas del Medievo?
- Buenas tardes, tío Avelino. Vamos a dar una vueltecita a ver si se entretiene Nora.
- ¿No te has vestido de princesa para venir?
- Es que… yo no quiero ser princesa, tío Avelino.
- ¿Ah, no?
- Son un rollo. Llevan una vida muy aburrida, siempre encerradas en los castillos, montando unicornios o siendo acosadas por dragones y esperando a que venga un príncipe a salvarlas y casarse con ellas.
- ¿Y qué quieres ser de mayor?
- Yo quiero ser astronauta, pero papá no me ha dejado traer mi casco. Dice que no es medieval.
- ¿Sabes? Me parece estupendo que quieras ser astronauta. Es más, estoy seguro de que vas a llegar a ser cualquier cosa que te propongas.
- ¿Astronauta?
- Astronauta o lo que quieras.
- Es que yo quiero ser astronauta.
- Pues lo serás, pequeña.
- Avelino, ¿te puedo hacer una pregunta?
- ¡Claro!
- ¿Por qué en los puestos venden pokémon? ¡Los pokémon no son medievales!
- Llevas mucha razón, Nora, pero debes tener en cuenta que esto no es la Edad Media de verdad. En aquel tiempo la vida era muy dura. Mucho más que ahora. ¡Y no creas que todas las niñas de aquel tiempo eran princesas! Había muy pocas princesas y no todas eran felices.
- ¡Anda! ¡Como ahora!
- Tenemos suerte de no haber nacido hace setecientos años, aunque las cosas no han cambiado todo lo que deberían.
- Bueno, tío, no te entretenemos más, que esta niña se pone a hablar…
- No te preocupes, Miguel. Tu hija es un cielo.
- No nos podemos quejar…
- Oye, papá. Si en los puestos hay pokémon, ¿me podré traer mañana el casco de astronauta?
- Mañana veremos, cariño.
Feliz 8 de marzo.