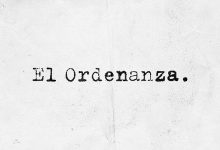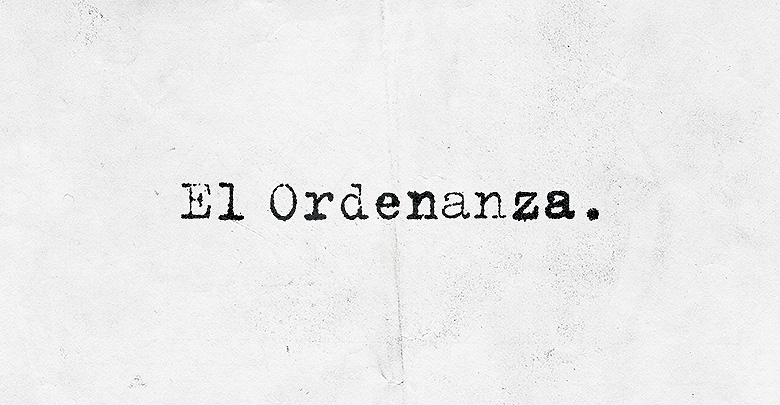
Escena 1
El asfalto que recubre los adoquines de la Calle Baja resuena bajo las suelas de los zapatos de Avelino. El ordenanza ha salido a dar un paseo. Está triste. Hace menos de una semana que Pedro, el Ruso, el Caracoles, el pintor, su vecino, su amigo, ha abandonado el plano terrenal para reunirse con el salitre y el sol que bañan la isla de Tabarca.
Nos queda su obra, sí. Nos queda su incesante búsqueda de la belleza, la sorpresa y la perfección. Nos quedan su viuda y sus dos hijos. Nos queda el recuerdo de su sonrisa tímida, aunque siempre sincera, bajo su barba y sus redondas antiparras. Nos queda la tristeza.
Los pasos de nuestro protagonista se detienen frente al número nueve. El artista, en una demostración de tierna simpatía, personalizó en su día el dígito de su casa, sustituyendo el nueve por el emblema de su familia: un caracol que, alargando su cuerpo, desciende por la verde y rugosa fachada, para imprimirse en el brillante azulejo para siempre.
Avelino se acerca a la puerta. Esa puerta que veía cada mañana al salir de su casa para asistir a la escuela. Él vivía en el número dieciséis.
Guarda silencio y, casi puede escuchar el murmullo de una imaginaria conversación entre el color bermellón, el añil, el esmeralda y el ocre, que quieren saber. Inquietos, preguntan a pinceles y lienzos dónde está Pedro.
“Pedro ya no está aquí”, responderá (quizá) un viejo, aunque erguido caballete. “Pedro está inventando nuevos colores”, añadirá (quizá) una lustrosa paletina.
Avelino aprieta las mandíbulas y entorna los ojos, reprimiendo una lágrima desobediente que brota de su lagrimal. La recoge con el dorso de su mano mientras, mentalmente, se despide del genio y, el sonido de sus pasos, retoma el ritmo habitual.
Hasta siempre, Pedro.