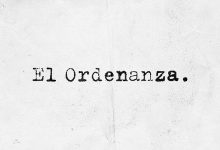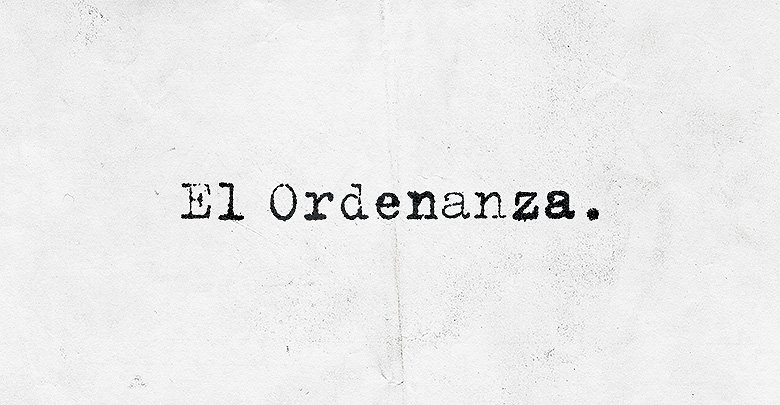
Escena 1
- Aurora, Javi quiere que le cuentes un cuento.
- Ya voy, Avelino.
- ¡Vamos, abuela! ¡Si no vienes, no me duermo!
- Voy, cariño, que me estaba secando las manos.
- ¡Cuéntame un cuento! ¡Cuéntame un cuento!
Escena 2
En un país no tan lejano como crees, los niños estaban olvidando sonreír. Debido al miedo que los adultos tenían de un enemigo invisible, habían permanecido muchas semanas encerrados en sus casas. Un buen día, los gobernantes les dejaron abandonar sus hogares, pero sólo podían salir de casa una hora al día y con unas medidas de protección muy severas: no podían jugar con otros niños, no podían acercarse a ellos y todos debían llevar unas máscaras que les tapaban la boca y la nariz.
Así, poco a poco, los niños de aquella tierra olvidaron cómo sonreír. Además, ¿para qué esforzarse en hacerlo, si nadie podía ver ni compartir su alegría?
Los adultos, demasiado preocupados por todo, se dividían en dos grandes grupos: los que creían que un espíritu imaginario iba a salvarlos y para los que aquel enemigo era una invención y pensaban que los propios hombres eran el verdadero problema.
Los primeros, llamados La Legión Salvadora tenían costumbres excéntricas, como colgar banderas de sus ventanas, cantar extraños himnos germánicos y denunciar a sus vecinos. Sus líderes religioso-políticos solían vestirse con galas centenarias, bendiciendo con pompa y parafernalia las calles de sus ciudades y respondían siempre NO a todo aquello que no comulgaba con sus estrictos y estrechos ideales.
Se oponían con fiereza a los mandatos del gobierno y conspiraban, desparramando constantes bulos por todo tipo de redes sociales e, incluso, haciendo llamamientos para congregarse en manifestaciones a lo largo y ancho de toda la geografía de aquel país peninsular, lo que debería primar, sería la cordura y la unión. Tenían sus propios santos, que no dudaban en fotografiarse en posturas piadosas para llegar al fondo del corazón de sus adeptos.
Los segundos, no menos estrafalarios, se hacían llamar Los Conspirados y vestían ponchos peruanos y sandalias. Se dejaban crecer la barba y usaban difíciles vocablos tibetanos para que los demás se sintieran automáticamente en paz. Decían poner su entendimiento al servicio de la comunidad y buscar la libertad para el pueblo.
Los dos bandos, aunque diametralmente opuestos, tenían rasgos comunes: ambos deseaban una posición ventajosa en el nuevo orden mundial, ansiaban albergar el poder, así como controlar a las nuevas generaciones. Para ello se servían de armas de alienación, tales como diferentes dispositivos electrónicos (muchos de los padres quintuplicaron el tiempo que decían permitir a sus hijitos públicamente), series de televisión interminables o sobreexposición a competiciones deportivas, con acceso directo a las apuestas con un aparentemente riguroso control de límite de edad.
Con lo que no contaban ni los unos ni los otros, es que esos niños se iban a rebelar contra ellos. Se cansaron de que los adultos decidieran y, cuando entraron en la fase 1, no les permitieran jugar cerca de sus amigos, mientras ellos, los que decidían, se apiñaban en las mesas de las terrazas de los bares que, afortunadamente, volvían a sanear su economía.
Además, recuerda que tan sólo salían una hora al día, en claro contraste con sus progenitores que, entre pasear mascotas, hacer la compra, salir a hacer running y beber ingentes cantidades de cerveza (¡puaj!¡cerveza!) de ocho a once cada noche, pasaban mucho más tiempo fuera de casa que prestándoles atención.
Echaban de menos ir al colegio: los deberes los hacían las sacrificadas madres para que los maestros –palabra que a los mayores les resultaba demasiado simple y cambiaban por “profesor”, con mucho más empaque– no juzgaran que el futuro del país estaba en manos ineptas y, por tanto, hicieran repetir curso a sus retoños.
Estos niños decidieron, por medio de videollamadas grupales, rebelarse contra aquel yugo que había seccionado su, hasta entonces, feliz vida. ¡Ya estaba bien de que los adultos les mangonearan!
Se arrancaron las mascarillas, se negaron a jugar a videojuegos alienantes, salieron sin permiso a abrazar y a jugar con sus amigos y decidieron no volver a tener miedo por culpa de la hipocresía de sus adultos.
Por último, escribieron una Constitución, de menos de cuatrocientos caracteres, que se resumía en tres leyes fundamentales:
- Todos somos iguales.
- Todos tenemos el derecho y la obligación de ser felices.
- Un día sin sonrisas, ni es un día ni es nada.
Escena 3
- Mamá, ¿qué ideas le has metido a Javi en la cabeza, que está muy rebelde?
- Hijo mío, ¿tú quieres lo mejor para él?
- ¡Por supuesto!
- ¿Y crees que el mundo que se está preparando es, realmente, lo mejor para él?
- Mamá no deberías…
- Hijo, yo no quiero meterme en la crianza de mis nietos, pero creo que se merecen algo más que una simple vida de servilismo. Nosotros, los de mi generación, vivimos una época en la que los derechos nos los tuvimos que ganar, o al menos eso nos hicieron pensar. Todas las manifestaciones contra el moribundo régimen de Franco hicieron que la clase política se pusiera las pilas e inventase un nuevo sistema de control. No olvides que tenemos un rey impuesto por el dictador, alrededor del cual tuvieron que acomodar un sistema democrático, para que el pueblo no se sublevara. Recuerda, cariño mío, que la Princesita de Asturias cobra en un año lo que tú cobrarás en cien y, aunque la Constitución diga que todos los españoles somos iguales ante la ley, Javi nunca será igual que ella.
- Pero mamá, yo…
- Hijo, no me hagas caso. Si no os parece bien, no volveré a contarle historias a mi nieto, pero lucha por él. No te conformes con que sea medianamente feliz.
- ¿Sabes? Aunque seas más revolucionaria que la madre de Homer Simpson, te quiero, mamá.
- Y yo a ti, cariño... y yo a ti.