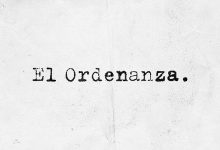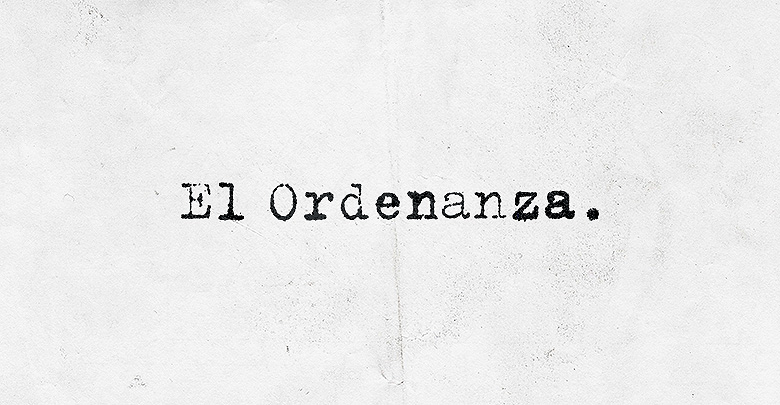
Escena 1
Siempre, al pasar por esa esquina que ahora se adorna con la lencería de la tienda que ocupa el solar de su casa, me viene a la mente esa fotografía donde aparece, ya convertida en desdentada anciana de apretado moño y ojos sin pestañas de tanta lágrima. La única imagen que mi memoria conserva de ella. Yo no llegué a conocerla: nací meses después de que se le partiera definitivamente el corazón, en julio hizo ya cincuenta años, pero he oído mil historias sobre ella.
Su vida nunca fue fácil: nació a finales del siglo XIX en una España que no distaba mucho de la actual (reinada por un monarca inoperante, marcada por clases sociales muy diferenciadas, una juventud con futuro incierto, un lastre religioso masivo, etc.).
Se casó joven con un hombre tosco, de ideas socialistas, que no quiso morir en el pozo de la incultura, pero que tampoco compartió con ella el amor por las letras cuando aprendió a leer por sí mismo.
A pesar de su analfabetismo, Ramona tenía una habilidad innata a la hora de resolver operaciones matemáticas, bien adquirido por tener que medirse siempre con la vara de la miseria. No sé si sería pretencioso estimar un nutrido número de genios perdidos por no estar en el momento, lugar y posición económica suficiente para pasar a la posteridad. Sí, puede considerar esto como una pataleta proletaria.
Pero volvamos a Ramona. Quizá saber leer tampoco apaciguaría el dolor de los golpes recibidos cuando él llegaba borracho a casa, día sí y día también. La sociedad en la que estaba sumida no condenaba estos actos y, a pesar de haber pasado un siglo, todavía hay quienes no los condenan.
Así, el matrimonio comenzó a convertirse en familia. Las penurias de la humilde vida de los «no elegidos» no les impidieron tener una larga prole: diez hijos en nueve partos aunque no logró reunir a más de seis a su mesa. Antes de instaurarse la Segunda República, se le habían ido Juan a los ocho meses; Bernardo a los doce días y Paco, con diez años.
Nunca se le reconoció como mujer trabajadora, a pesar de que en sus manos ya no crecieran las uñas, a fuerza de tierra y hambre.
Las cosas, en aquella España, estaban turbias: gobiernos inútiles, directorios militares, dictaduras, dictablandas… Incluso un rey, de nombre Alfonso XIII, que «recogió sus capas y se pegó el piro» cuando la corona perdió el apoyo del pueblo, dando paso a una Segunda República que no llegaba a cuajar.
Sí, su vida tampoco anduvo exenta de política: su hija Josefa se posicionó, junto a su novio, en el bando socialista más activo. Fruto de esto, aquel muchacho acabó en la cárcel de Alicante a finales de 1934, como preso político.
Así, acompañó a Josefa al presidio alicantino para visitar al convicto. Llevaron a un niño, vecino quizá, para garantizar el acceso a la prisión y ella tuvo que quedar esperando en la puerta.
Nunca supo lo sucedido entre aquellos muros. Lo cierto es que, al salir, los ojos de la muchacha andaban perdidos en el suelo, desconsolados. Al regresar al pueblo, Josefa no quiso cenar.
Pasaron días eternos y noches infinitas en las que Josefa no tenía apetito y no dormía. Solo lloraba.
La inanición hizo el resto: el 12 de enero de 1935 a los 23 años de edad, su hija dejaba este plano.
Escena 2
- No quisiera invadir más su espacio, Avelino.
- ¡Oh! No se preocupe: su relato está resultando de lo más entretenido.
- ¿Sigo, entonces?
- ¡Por favor!
- Intentaré no extenderme demasiado.
Escena 3
Según me contaron, Ramona (que por aquel entonces tendría 43 años) nunca se repuso de la muerte de su primogénita.
El luto riguroso se acentuó. Se reanudaron las largas jornadas de trabajo en el campo. Reapareció el hambre y, tras él, el miedo. Las curdas de su marido se hicieron frecuentes y, con ellas, todo lo que acarreaban. Ramona apretaba los puños y aguantaba. ¿Qué podía hacer sino? Era mujer, de avanzada edad para la época y, para colmo, pobre.
Sucedió que, la última semana de noviembre de aquel fatídico 1935, tras los nubarrones de una de las habituales peteneras de su hombre quedó, para su vergüenza, encinta por novena vez. Sí, para su vergüenza: a sus 44 años y no habiendo pasado un año desde que muriera su hija, tuvo que aguantar habladurías y despechos que, como siempre, soportaba con la resignación de los perdedores.
Así entró el famoso 1936, año en que ella fue engordando al mismo ritmo que las desavenencias políticas en España, cuyo clímax (aquel 18 de julio) la pilló trabajando en el campo, preñada de ocho meses.
Cuentan que todos se sorprendieron aquel amanecer del 29 de agosto del 36 cuando la vieron aparecer por la finca en la que trabajaba como jornalera recogiendo patatas y que, fue el propio capataz el que casi la tuvo que obligar a abandonar la tarea: “Ramona, vete a casa, mujer, que al final vas a parir en el bancal”.
Aquella misma tarde, dos días antes del día de su santo, dio a luz a Libertario (luego Francisco) y a Arcadio, mi tío y mi padre.
Tras esto, no conozco gran cosa: que cuando pasaban aviones por el cielo, cogía a los dos mellizos y se los llevaba corriendo en brazos, hasta las cuevas de la sierra, por miedo a que, esta vez, el proyectil cayese sobre su casa y no en la de al lado, como en el primer bombardeo sobre la ciudad, el 19 de diciembre del 36, o cuando los animaba a cazar algún gorrioncillo para tener algo de carne que echar al puchero.
Sé que su hijo, mi tío Juan, murió en Alicante en 1954 y que enviudó por el 69. Luego, poco más hasta su muerte.
No, no llegué a conocerla, pero nunca he dejado de admirar su valor, su integridad y su fortaleza.
Además, creo que el hecho de que se llamase así, también influyó en mi manera de ver la vida.