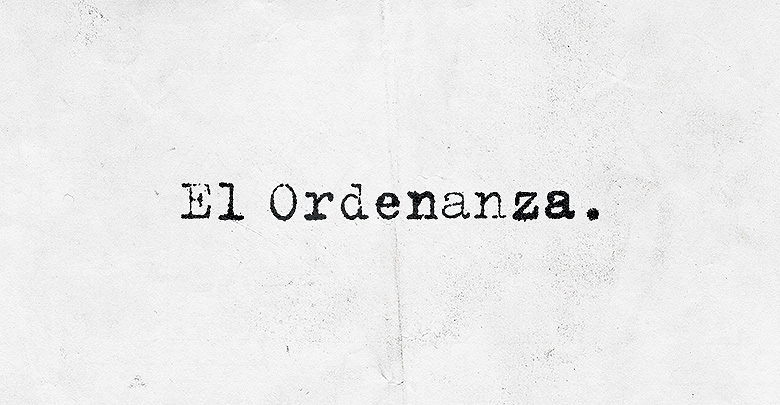
Modo de empleo: léase preferiblemente cuando esté muy solo, a oscuras, a medianoche...
Escena 1
Nuria despierta en el sofá. Se ha quedado dormida viendo una película cuando ya todos están acostados y no recuerda cuál. La pantalla del televisor, de esos que se apagan tras cuatro horas de inactividad, está en negro. No sabe qué hora puede ser. Se levanta un poco entumecida y con la boca pastosa, así que decide pasar por la cocina a beber agua y, luego, cepillarse los dientes antes de ir a la cama. Para no despertar a los niños, prende la linterna de su teléfono móvil y, en penumbra, sale del salón rumbo a la cocina.
El silencio es espeso. Puede escucharlo. Oye cómo se mezcla en sus oídos el latido de su corazón y una especie de pitido poco nítido. Un zumbido grave. Oscuro. Nota cómo su pie choca contra algo y, seguidamente, suena un ruido acuoso... su cerebro comienza a pensar con rapidez, buscando una explicación. Ha tropezado con el cubo de fregar. Suspira aliviada y bebe un buen trago de agua. Está inquieta.
Iluminándose torpemente con el haz de luz, encara el tramo de pasillo que la separa del cuarto de baño. En el corredor, las sombras se contonean a su alrededor, como almas ardiendo en un tenebroso fuego eterno. Ya en al cuarto de aseo, apoya el teléfono en una botella de jabón de manos de tal manera que, cuando la luz atraviesa el contenido, proyecta un reconfortante y frío color azul en los azulejos.
Casi a tientas encuentra su cepillo y el dentífrico. Se cepilla concienzudamente, con dedicación, quizá pensando en qué cocinar al día siguiente. Abre un hilillo de agua en el grifo y se agacha para enjuagarse directamente del caño cuando, un escalofrío recorre su espalda: su imagen, reflejada en el espejo, no se ha agachado a tomar agua y permanece allí, delante, con sus ojos vacíos.
Se yergue lentamente, sin perder de vista al reflejo, que se alza a un escaso medio metro de sí misma… inmóvil... como ella…
Escena 2
La reunión con los representantes de la Cámara de Comercio se ha extendido hasta las dos de la madrugada y el alcalde tiene un fuerte dolor de cuello. Al subir a su Peugeot, estira la espalda y ladea la cabeza en ambos sentidos, esperando un crujido que le libere de la tensión. La noche es oscura y debe cruzar toda la localidad hasta llegar a su casa, ya que el vivero de empresas está en las afueras de la ciudad.
Elige el camino menos transitado y, para ello, debe que pasar por el puente de Los Chorros y atravesar una urbanización que, a aquellas horas, parece fantasma. También debe cruzar una de las zonas escolares del municipio. Va pensando que, quizás, aquella zona debería estar más iluminada cuando, al girar a la derecha en una intersección, avista un gran perro blanco en mitad de la calzada, inmóvil.
Le parece muy raro que ande por aquella zona tan apartada. Quizá se ha perdido, así que para el coche al lado del can, abre la puerta y sale. La noche es demasiado fría para finales de octubre y tiene la piel de gallina, pero, como buen amante de los animales, avanza hacia el perrazo (que le parece un golden retriever adulto) para montarlo en el automóvil y buscar su procedencia por la mañana.
Cuando le separan un par de metros para llegar, el perro se vuelve hacia él y, con un poco de impulso se yergue sobre las patas traseras. Todos los músculos del alcalde quedan paralizados al ver al enorme mamífero a dos patas. Está en una especie de estado catatónico. De pronto, con una mueca infernal, el animal abre la boca desmesuradamente y, de ella cae una grotesca lengua que llega hasta el pecho de la bestia, al tiempo que sus ojos se inyectan de rojo sangre.
Sin darle la espalda, sin respirar, sin hacer un movimiento brusco del que se pudiera arrepentir, el edil retrocede hasta el utilitario (agradece el haber dejado la puerta abierta y no haber quitado el contacto) y sube rápidamente, cerrando la puerta mientras mete la primera marcha, pisa el acelerador y levanta el embrague bajo la demoníaca mirada del monstruo.
El auto avanza con rapidez y el piloto mira por el espejo retrovisor para controlar la distancia que le separa del engendro. Su sangre se hiela al ver que aquel demonio le persigue a grandes zancadas.
Gas a fondo. Da un volantazo para encarar una calle que le lleve a la avenida principal y, al volver a mirar atrás, ya nada le persigue. Se detiene a la derecha de la calzada, sale del coche y se tumba en la calzada con el pulso acelerado, intentando normalizar su convulsa respiración.
Escena 3
El ordenanza está solo en aquel centenario edificio que se dispone a cerrar, como cada día. El sonido de sus pasos es el único que se escucha, retumbando en los altos techos. Está dando una vuelta por los pasillos, para comprobar que no hay nadie y, ya de paso, que todas las luces queden apagadas.
Avanza por el patio ya, dirigiéndose a la puerta principal cuando, de repente, nota cómo se le eriza el vello de la nuca y se le agarrotan todos los músculos: acaba de tener la sensación de que algo desconocido ha pasado por su lado a mucha velocidad y varias veces, desplazando el aire en su carrera.
Avelino mira a su alrededor. No puede moverse. No puede hablar. No puede pensar con claridad. El entorno conocido comienza a parecerle amenazante. Todo gira a su alrededor, todo se distorsiona. Avelino siente miedo... irracional y visceral. Es incapaz de contenerlo, aunque sabe que debe vencerlo. Debe concentrarse en recuperar el control, primero de su mente y luego de su cuerpo.
Cierra los ojos, aprieta los puños y, definitivamente, consigue que sus pies le saquen del Ayuntamiento, donde deberá volver todos los días laborables hasta su jubilación, recordando quizá la sensación que hoy le ha turbado desde lo más profundo.
El miedo, amigo lector, existe para hacerle frente o, al menos, para disfrutar de los escalofríos que nos produce. Feliz día de difuntos.




