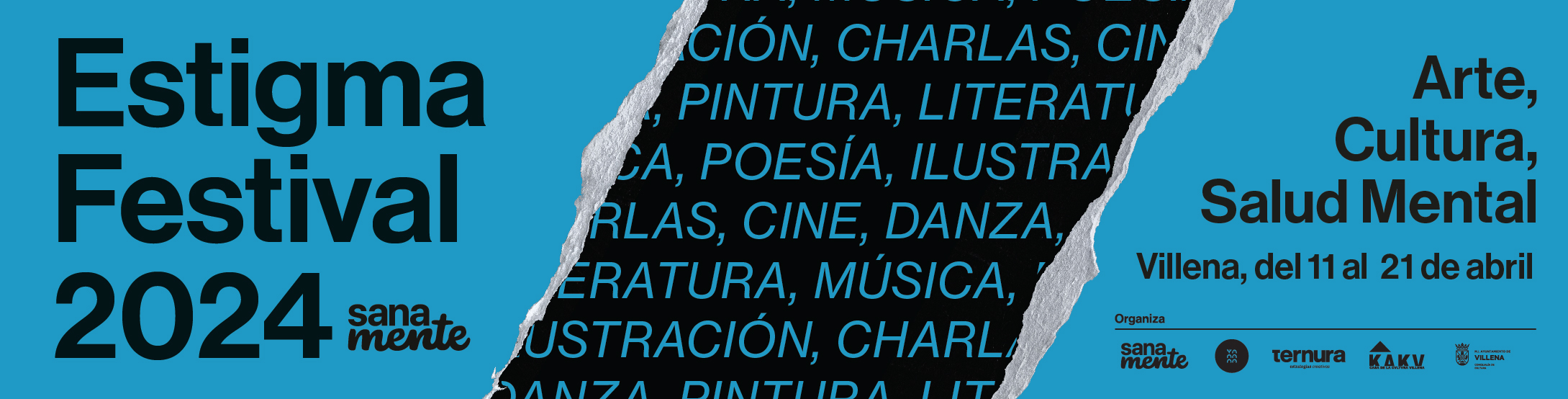Sobremesas entretenidas y un tanto tristes
Un domingo en la playa da para mucho, sobre todo si es el último de las vacaciones…

Un domingo en la playa da para mucho, sobre todo si es el último de las vacaciones, pensando además que, a estas alturas de la película, ya nadie puede garantizar que este privilegio, que muchos creíamos eterno, sea a partir de ahora vitalicio. Aparte de juguetear tímidamente con las últimas olas de la temporada, degustar los postreros baños del año y dejar siluetas y senderos en la arena, queda todavía otro zaguero placer, el de reponer perezosamente fuerzas en un restaurante, y a muy poca distancia de la orilla del mar, para acabar de rematar la jornada. Unas frescas cervezas, una ensalada y unas sardinas asadas resultan el complemento perfecto para una placentera conversación con mi pareja.
Esta estupenda oferta para consumir las escasas horas de ocio se ve interrumpida por una llamada impuntual e inoportuna en el móvil, debería estar prohibido en vacaciones, de mi acompañante. Si esto ocurre te quedas, por unos minutos, ensimismado y aprovecho de paso el momento para repelar las espinitas de las parrochas, los huesos de las aceitunas y apurar el resto de la caña. Mientras transita el tiempo de su ausencia me pongo en mi portátil una vieja canción, muy relacionada con este último día veraniego: “Sapore di sale”, de Gino Paoli, nada más ni nada menos del año 1963 y con arreglos del ya difunto Ennio Morricone. La escucho con discreción y procurando no molestar a los cercanos clientes.
Sin embargo, ya sabemos que en este país la gente no suele hablar en voz baja, pues parece que quiera que nos enteremos todos de sus problemas, de sus chismes, de sus historias. Disminuyo entonces el volumen de mi música y observo las mesas de mi alrededor, complaciendo ya mi curiosidad mientras aplaco la espera y afino el oído para empaparme de los comentarios de esas personas desconocidas y que jamás volveré a ver con toda certeza. Y he aquí que, sin buscarlo, me encuentro en esa incómoda situación de encontrarme solo, sentado en una terraza, azotándome la brisa y esperando la compañía alejada. Así que, rosigados los huesos y acabada la cerveza, me propongo no perder detalle de distintas chácharas.
De manera que me voy empapando de titulillos superficiales y que a mí ni me van ni me vienen, pero para evitarlos debería abandonar la mesa que ocupo. Un grupo de adolescentes regocijándose por la eliminación del Real Madrid de la Champions, alegrándose al mismo tiempo de la clasificación del Barça; unos franceses comentando su primera visita a España y sus primeras sensaciones; una pareja cuarentona intentando lidiar con su hija pequeña, que quiere volver a zambullirse, no pudiendo disfrutar del apetitoso plato de calamares; en otra mesa unos pendencieros recuperando los niveles de alcohol en la sangre y sacudiéndose la resaca de una noche sin dormir mientras comparten unas pintas de cerveza.
Cuatro amigos, ya maduros, celebrando algún aniversario con vino rosado y espumoso y lo deduzco por la cantidad de brindis que proponen; una joven pareja descubriéndose los lunares de la piel desnuda mientras practican el arte del beso y un señor con bermudas, solo, jugando al solitario. Pero más me llamaron la atención unos comensales sudamericanos. Una señora, ya mayor, exageradamente maquillada y aderezada de colgantes, sortijas, brazaletes y un monedero brillante y espectacular, presidía la mesa. La flanqueaban unos sobrinos, conclusión muy personal, acompañados de sus respectivas novias. Los parientes debían ser ellos, los hombres, porque llevaban la voz cantante y los que pedían al camarero.
Eran cuatro los muchachos y cada cual solicitaba un plato que iba superando, en gastronómica apetencia, al anterior. Aquella mesa, sin protocolo ni mantel, parecía un rincón de saludables manjares con cada cuenco maravillosamente preparado y que abría la gula, despertando a los estómagos más perezosos nada más con mirarlos. Yo me fijé, sobre todo, en la mujer que, muy seria, arbitraba la mesa. Compungida, silenciosa, como distraída, oculta en sus grandes gafas de sol e inexpresivos sus labios, observaba ella cada movimiento, gesto, palabra, solicitud, comentario, chiste o frase que voceaban unos niños malcriados, pero que cumplían a la perfección el papel de parásitos y aspirantes a una herencia.
Ignoro si la señora tenía una radiante cuenta corriente. Espero que sí. Pero puedo atestiguar que los presuntos sobrinos ni la miraron a la cara en todo momento, ni le dirigieron la palabra, ni el más insignificante detalle hacia su presencia. Así que todo lo sabroso que aquellos vampiros se comieron, a mí, al final, me produjo desgana, aun habiendo consumido una buena ensalada y unas ricas sardinas a la plancha. Pobre mujer, me dije, acosada de sanguijuelas y tan huérfana de cariño. Regresó la mujer, en este caso la mía, tras charlar largo y tendido con no sé quién, mientras la triste señora, bien acompañada en número, pero abandonada a su suerte, pagaba con su visa. Y supliqué a la mía que no me dejara solo.